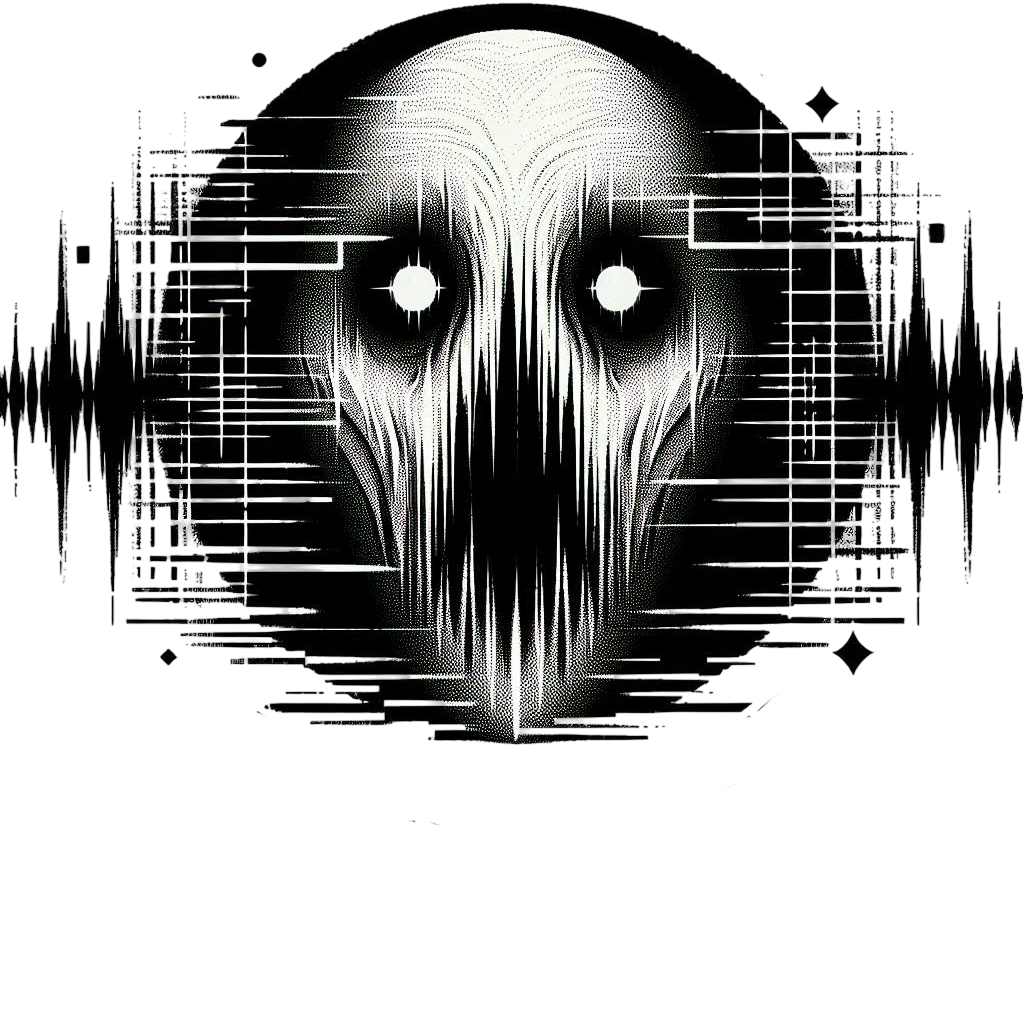El primer día, Amelia lo atribuyó a la pereza. Una pesadez en los miembros, una modorra mental que hacía que el umbral de la puerta pareciera una frontera insalvable. El segundo día, fue una opresión en el pecho, un hilo de ansiedad que se tensaba cuando su mano giraba el picaporte. Para el tercero, la sensación era física, tangible: una resistencia elástica pero poderosa que emanaba de sus propios tobillos y muñecas, como si gruesas ligaduras de un material invisible la anclaran al corazón de la casa.
No eran cadenas de hierro, sino de pura intención maligna. Las sentía frías, ajustándose a su piel sin dejar marca. Podía moverse por las habitaciones, pero cada paso hacia la salida se volvía una batalla agotadora. La cocina, el estudio, el dormitorio eran zonas de relativa libertad. Pero el vestíbulo, el pasillo que conducía a la puerta principal, era un campo de fuerza doloroso. El aire allí se espesaba, y un zumbido grave, apenas perceptible, resonaba en sus molares. Algo tiraba de aquellas ataduras fantasmales, algo que estaba fuera, en el jardín, tras la puerta de calle. Algo que quería que ella se quedara exactamente donde estaba.
Las ventanas no eran una opción. La primera vez que intentó abrir la de la sala para gritar pidiendo ayuda, una presión insoportable le cerró la garganta y un dolor agudo, como de agujas de hielo, le atravesó las sienes. El mensaje era claro: la casa era su celda. Su mundo se redujo a esas cuatro paredes. Los alimentos escaseaban, pero descubrió, con un terror helado, que no le importaba. El hambre era un mal menor comparado con el pánico que le producía pensar en cruzar el umbral. Las cadenas invisibles no solo la retenían; la convencían de que quería estar retenida.
Las noches eran lo peor. Entonces sentía que *ello*, la entidad que apretaba las cadenas desde el exterior, se acercaba. Oía arrastres en el porche, una respiración ronca y húmeda que se filtraba por la ranura de la puerta. Y las cadenas, oh, las cadenas se tensaban hasta casi cortar la circulación. Amelia despertaba con marcas rojas en tobillos y muñecas, marcas que se desvanecían en minutos. Era un recordatorio diario de su prisión. Empezó a hablar con las ataduras, a suplicarles. “¿Qué quieres? ¿Por qué yo?”. La única respuesta era un nuevo tirón, más fuerte, que la hacía tropezar y caer de rodillas en el suelo de madera.
Un día, desesperada, buscó en el desván. Quizás allí hubiera algo, una pista, una herramienta. Entre polvorientos trastos, encontró un diario suyo, de años atrás. Las páginas iniciales hablaban de viajes, de amores, de una vida abierta. Pero hacia la mitad, la letra se volvía torcida, angustiada. Hablaba de premoniciones, de sueños recurrentes y sangrientos. Y entonces, en la última entrada, leyó con los ojos desorbitados: *“Lo vi otra vez. Lo vi a él. O a lo que será. En el cruce de la avenida Central, bajo la lluvia. Lleva un abrigo oscuro y camina distraído. Yo voy en el auto, y no lo veo. Lo golpeo. Lo mato. La culpa me desgarra. No puedo vivir con eso. No debo. Hay que evitar el cruce. Hay que romper el ciclo. Pero no sé cómo… a menos que… a menos que nunca pueda llegar hasta allí.”*
El corazón de Amelia latió con violencia. Recordó entonces, no como un recuerdo, sino como una verdad que irrumpía desde otra línea del tiempo, los meses de obsesión, de estudio de lo arcano, el ritual desesperado que había realizado. No había sido una entidad externa. Había sido ella. Ella misma, en un acto de puro terror preventivo, había forjado esas cadenas con su propia voluntad y un resto de algo antiguo y olvidado. Las había atado a su propia esencia y al cimiento de la casa. Su yo pasado había levantado los muros de la prisión para que su yo presente no pudiera cometer la tragedia. Para que nunca, nunca pudiera acercarse a ese cruce en la avenida Central.
Un sollozo de alivio y horror le escapó. ¡Estaba a salvo! ¡Había evitado el accidente! Pero entonces, el sonido del arrastre en el porche se hizo más nítido. Un golpe sordo contra la puerta. Y las cadenas, sus cadenas, no cedieron. Al contrario, se tensaron con una fuerza brutal, quebrando algo dentro de sus huesos, clavándola en el suelo del vestíbulo. Y comprendió el error catastrófico, el giro perverso de su plan: al aislarse del mundo, al volverse una prisionera, había alterado todas las variables. La persona que iba a golpear en ese cruce bajo la lluvia no sería ella. Pero la tragedia, impresa en el tejido de la realidad, buscaba cumplirse. Y ahora, *algo* había venido a cobrar la deuda que ella evitó. No era un monstruo aleatorio. Era la consecuencia, la sombra del accidente que nunca ocurrió, materializada y hambrienta. Las cadenas la sujetaban, no para proteger al mundo de ella, sino para entregarla a ello. La puerta principal comenzó a crujir, a abombarse hacia dentro, mientras un frío glacial inundaba la casa. Amelia, inmovilizada por sus propias y perfectas cadenas, sólo pudo observar, con los ojos muy abiertos, cómo la puerta cedía por fin, y la oscuridad del porche, más densa que la noche, se vertía sobre ella. Había evitado un crimen, sólo para convertirse en la víctima de otro mucho, mucho peor.