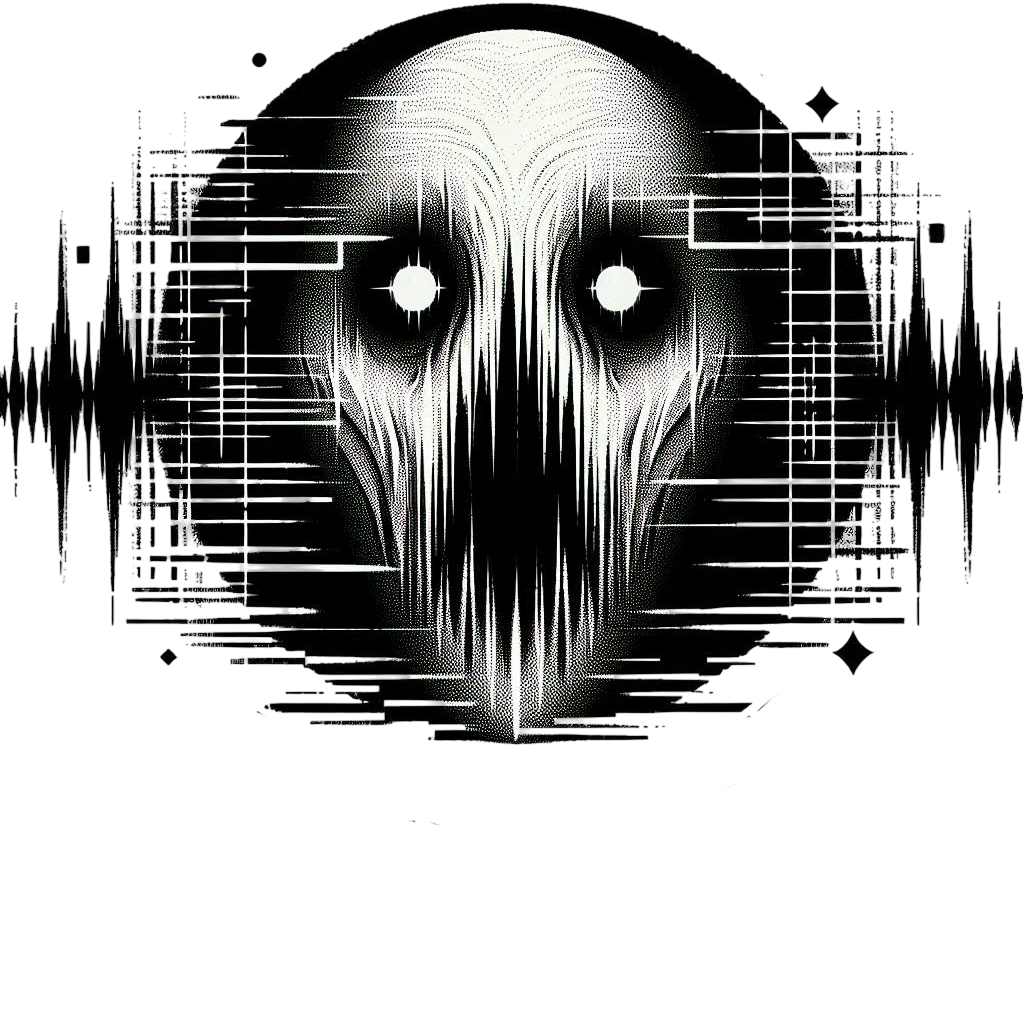La primera vez que lo vio, estaba apoyado contra el cabecero de su cama, como si siempre hubiera estado allí. Era un libro delgado, encuadernado en una piel oscura y granulada que se sentía fría al tacto. En la portada, sin autor ni título, solo tres palabras grabadas con una tinta que parecía más una costra que tinta: **NO LEAS ESTO**. Leo, el adolescente dueño de aquel cuarto desordenado, soltó una risa entrecortada. Un truco de sus amigos, sin duda. O quizá de su hermana pequeña, intentando asustarlo. Lo cogió con desdén, pasó el pulgar por las letras rugosas y lo arrojó a un montón de ropa sucia. La advertencia, clara y directa, solo había conseguido picar su curiosidad.
Pero el libro no se quedó en la ropa sucia. Al día siguiente estaba sobre su escritorio, junto al monitor. Luego, abierto en la página uno sobre el tapete del lavabo mientras se cepillaba los dientes. Las páginas eran de un papel denso y amarillento, y la letra, una caligrafía angulosa y precisa, narraba en primera persona la sensación de ser observado desde los rincones más oscuros de una habitación familiar. Leo leía un párrafo, fruncía el ceño y cerraba el volumen con un golpe seco. Sin embargo, una comezón mental se había instalado en él. Cada vez que volvía la vista, el libro había cambiado de sitio, mostrando un nuevo fragmento. “No leas esto”, murmuraba para sí, repitiendo la advertencia como un mantra invertido, una invitación. Finalmente, una noche de insomnio, con la casa sumida en un silencio aceitoso, cedió. Abrió el libro por la primera página y comenzó a leer en serio.
La historia era sobre un chico muy parecido a él, que encontraba un libro y lo leía. La prosa era hipnótica, claustrofóbica, describiendo cada pensamiento íntimo, cada miedo secreto de Leo como si el autor hubiera vivido dentro de su cráneo. Cuanto más leía, más notaba los cambios en su periferia. Los rincones de su habitación parecían más profundos, más oscuros de lo que la física permitía. El aire se enfriaba varias grados cuando pasaba una página. Y los susurros… comenzó a oír susurros que no provenían de ninguna parte, eco de las frases que acababa de leer. Terminó el libro en un estado de trance, el corazón martilleándole en los oídos. La última línea decía: “Y entonces, al cerrar el libro, supo que ya no estaba solo. Porque lo había mirado, y lo que mira desde las páginas, mira hacia afuera”.
Al cerrar la tapa, la habitación recuperó su temperatura y los rincones su geometría normal. Leo exhaló, aliviado. Todo había sido sugestión, autosugestión potenciada por una narrativa hábil. Se levantó para ir a por agua y, al pasar frente al espejo del armario, vio el reflejo. Detrás de él, de pie junto a la cama, había una figura. No era más que una silueta de pura oscuridad, una mancha de ausencia con una constitución vagamente humana, pero sus contornos titilaban como letras danzantes bajo una tenue luz. Parpadeó, y la imagen en el espejo desapareció. Pero la sensación de una presencia a sus espaldas, fría e inmóvil, se quedó.
A partir de entonces, la entidad lo seguía. No siempre era visible. A veces era solo un peso en la atmósfera, una opresión en el pecho cuando estaba en clase. Otras, la veía desde el rabillo del ojo: de pie en el pasillo vacío de casa, sentada en el sofá del salón cuando él entraba, siempre quieta, siempre observando. Empezó a notar patrones. La figura aparecía con más frecuencia y nitidez cuando Leo pensaba en el libro, cuando recordaba sus frases. Y descubrió, con horror, que podía comunicarse con ella. No con palabras, sino con la mente. Si Leo pensaba con fuerza en una imagen del libro –la descripción de la criatura que acechaba en los márgenes–, la entidad se materializaba más, se volvía casi tangible. Era un parásito de su atención, un fantasma alimentado por su memoria lectora.
Intentó deshacerse del libro. Lo arrojó a un contenedor de basura lejos de su casa. A la mañana siguiente, estaba de nuevo en su almohada. Lo enterró en el jardín, bajo la fría tierra. Esa noche, lo encontró sobre su mesa, cubierto de lodo seco. Lo rompió, página a página, y quemó los pedazos en el fregadero. Las cenizas formaron, por un instante, las palabras “NO LEAS ESTO”. Y a la tarde siguiente, el libro estaba intacto en su estantería, como recién impreso. La entidad, mientras tanto, se había acercado. Ya no estaba al otro lado de la habitación. Se situaba a su espalda, a centímetros de su nuca. Sentía su frío, un frío que olía a papel viejo y tinta rancia.
El desenlace llegó en la biblioteca pública. Leo, desesperado, buscaba algún grimorio, algún texto antiguo que hablara de exorcismos, de cómo encerrar algo que había sido liberado. En un rincón apartado, entre libros de filosofía olvidados, encontró un volumen idéntico al suyo. Piel oscura, granulosas. Con manos temblorosas, lo abrió. Las primeras páginas narraban su propia historia: “Un adolescente llamado Leo encontró un libro y, a pesar de la advertencia, lo leyó”. El pánico lo inundó. Siguió leyendo. El texto describía con lujo de detalle su día en la biblioteca, su descubrimiento de este segundo ejemplar, incluso sus pensamientos en ese preciso instante. Y entonces, la última línea de esa página decía: “Y al levantar la vista del libro, Leo comprendió la verdadera maldición. No era que la entidad lo siguiera a todas partes. Era que la entidad solo existía dentro de la narrativa de cualquier texto. Y ahora, al leer estas palabras nuevas, acababa de darle una nueva página para existir, un nuevo lugar desde donde observarlo”.
Leo alzó la vista lentamente. La entidad no estaba frente a él. No estaba a su espalda. La figura, ahora de una oscuridad más densa, más real que el mundo a su alrededor, estaba de pie *dentro* de las estanterías de libros, como si los volúmenes fueran solo una ilusión proyectada sobre ella. Y uno a uno, todos los libros de la biblioteca, en cada estante, en cada mesa, comenzaron a abrirse solos. Un susurro monumental, el susurro de mil historias a la vez, llenó el aire. Cada página abierta era un ojo, cada palabra una pupila que se enfocaba en él. Había leído la advertencia. La había ignorado. Y ahora, todo lo que leyera, por el resto de su vida, sería una puerta abierta directamente hacia aquella presencia. Incluso este pensamiento, que ahora mismo formulaba con un terror absoluto, era otra línea más en la historia infinita que la sostenía. La entidad dio un paso hacia él, saliendo de la estantería sin hacer ruido, y Leo supo que nunca, jamás, volvería a estar solo. Porque hasta en la oscuridad de sus párpados cerrados, vería las letras danzantes, contando su propio terror.