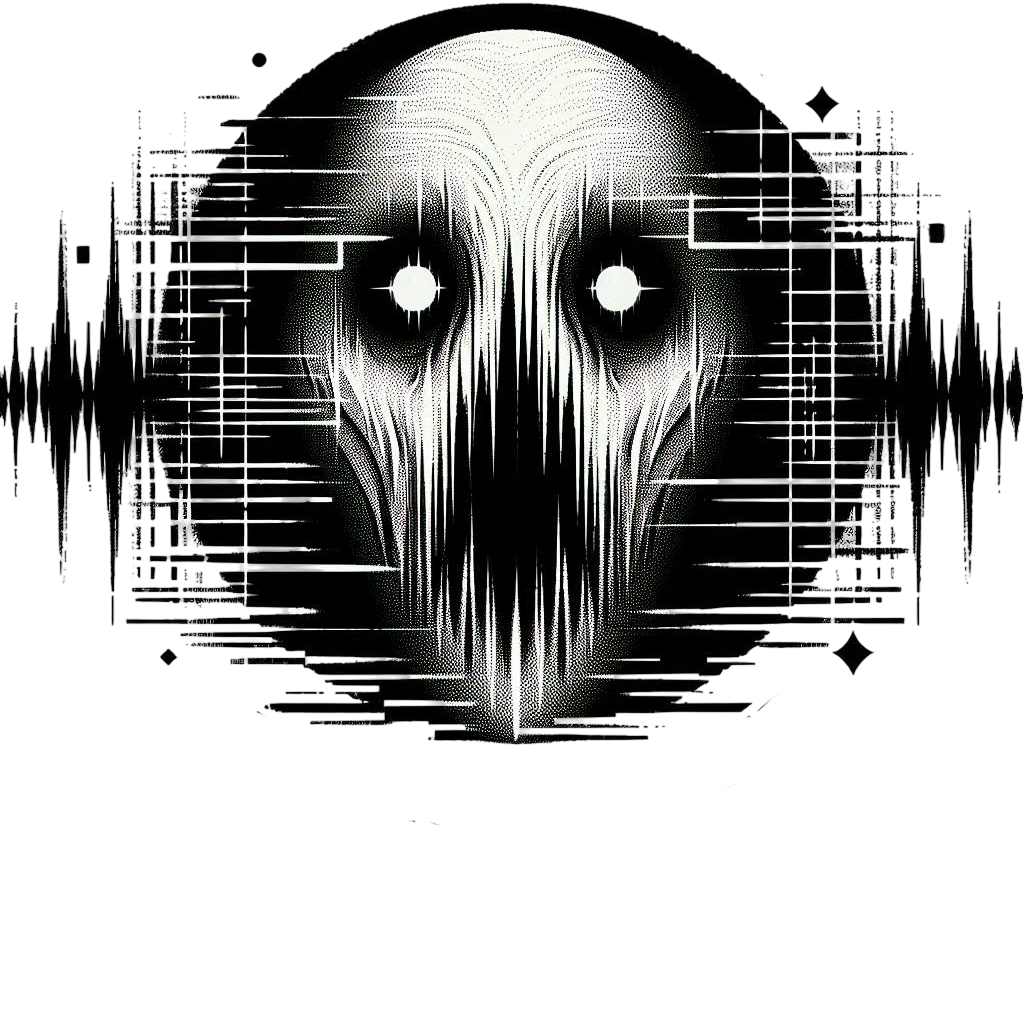La primera sensación fue el frío. Un frío húmedo y pegajoso que se adhería a todo su cuerpo, como si hubiera dormido sobre láminas de metal en una bodega. Abrió los ojos. La luz de una bombilla desnuda, colgando de un cable pelado, se clavó en sus pupilas. No reconoció el techo de yeso agrietado, ni la humedad que dibujaba mapas oscuros en las esquinas.
Se incorporó con un gemido, y el mundo se balanceó. Las manos, sus manos, se alzaron para sujetar la cabeza. Pero al verlas, se detuvo. Eran estrechas, pálidas, con venas azules marcadas bajo una piel suave y sin cicatrices. Dedos largos, uñas limpias y cuidadas. Él no tenía esas manos. Lo supo en un instinto visceral, profundo. Él… ¿quién era él? El pánico llegó entonces, silencioso y gélido. No había nombre. No había rostro. No había pasado. Solo este cuerpo extraño y esta celda miserable.
Se arrastró hasta un charco de agua sucia que había junto a un desagüe oxidado. Su reflejo le devolvió la imagen de un desconocido. Un hombre joven, de rostro afilado, ojos claros y asustados, y una mata de pelo castaño desordenado. No sintió nada al verlo. No era su cara. La tocó, la pellizcó, estiró la piel de las mejillas. Era real, estaba unida a él, pero era como llevar una máscara de carne perfectamente ajustada.
La puerta de la celda se abrió con un chirrido. Una figura con un traje impecable y una expresión de fría curiosidad observó desde el umbral. No era un guardia, ni un médico. Su mirada era la de un científico ante un experimento.
—Buenos días —dijo la voz, neutra, educada—. Veo que el injerto ha cicatrizado por completo. Excelente.
—¿Dónde estoy? ¿Quién soy? —su voz también era extraña, un tono más alto de lo que esperaba.
El hombre del traje esbozó una sonrisa delgada. —Estás en un lugar donde la justicia adopta formas creativas. En cuanto a quién eres… esa es la pregunta, ¿verdad? Te llamaremos Daniel. Daniel Price. Un oficinista solitario, desaparecido hace tres meses. Tienes su aspecto, sus huellas, incluso sus recuerdos básicos están ahí, si cavas lo suficiente. Pero debajo… debajo está la verdad.
Le arrojó un periódico doblado. La portada mostraba la foto de un hombre de facciones duras, ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba a la mirada. El titular gritaba: **”EL CARNICERO DE VALLECITO: CADENA PERPETUA CONFIRMADA”**. Sintió un escalofrío, pero no de horror, sino de una extraña familiaridad. Como ver un retrato borroso de un pariente lejano.
—Ese monstruo —continuó el hombre— asesinó a doce personas. Su método era particular: las despellejaba. Creía que la piel guardaba el alma, que podía robar la esencia de sus víctimas. La justicia ordinaria quería la silla eléctrica. Pero nosotros… nosotros creemos en la poesía del castigo.
El corazón de Daniel, el corazón que no era suyo, comenzó a latir con fuerza. Un zumbido crecía en sus oídos, y detrás de él, como ecos desde un pozo profundo, surgieron destellos. El olor a cobre de la sangre caliente. La textura de un cuchillo quirúrgico en *sus* dedos. La sensación de liberación, de poder absoluto, al separar la dermis de la carne temblorosa. No eran recuerdos de Daniel. Eran sensaciones brutales, vívidas, gloriosas.
—No… —murmuró, retrocediendo.
—Sí —asintió el hombre con satisfacción—. La conciencia de Marcus Kray, el Carnicero, fue transferida mediante procedimientos experimentales al cuerpo de Daniel Price, una de sus víctimas previstas que logramos interceptar. Tu mente, Marcus, habita ahora la piel de un hombre bueno y común. Vivirás su vida, con su nombre, en su pequeño apartamento, trabajando en su aburrido empleo. Pero siempre, en cada reflejo, en cada tacto, sentirás esta piel que no es tuya. Serás un alma depredadora atrapada en el cuerpo de una presa. Es tu prisión.
El hombre se fue, dejando la puerta abierta. La libertad era una burla más. Daniel, tembloroso, salió a un pasillo desierto que conducía a una salida. Al final, una puerta de metal se abría a un callejón. El aire de la ciudad le golpeó el rostro ajeno. Caminó sin rumbo, llegando finalmente a un modesto edificio de apartamentos. En su bolsillo (los bolsillos de estos pantalones que le quedaban estrechos en sitios distintos) encontró una llave. Abrió la puerta del 4B.
Todo era insípido, ordenado, gris. Fotografías de una anciana (¿su madre?) sonriendo en un marco. Una planta de plástico. Se derrumbó en el sofá, mirando sus manos prestadas. El asco y la confusión eran abrumadores, pero por debajo, como un río negro, fluía otra cosa: un profundo, antiguo desprecio por la blandura de esta vida, de este cuerpo.
Se levantó y se dirigió al baño, encendiendo la luz cruel del espejo. Observó el rostro de Daniel Price, los ojos aún cargados de pánico. Entonces, sin pensarlo, sus manos (las manos del oficinista) se alzaron y comenzaron a rascar. Suavemente al principio, luego con más fuerza, clavando las uñas en la mejilla, junto a la línea de la mandíbula. Buscaba una costura, un borde, algo que le permitiera desprender esta máscara de carne ajena. La piel se enrojeció, luego sangró, pequeños hilos carmesí que bajaban por su cuello. El dolor era agudo, real.
Y en ese dolor, en la visión de su propia sangre (¿era suya?) brotando bajo la piel de otro, el giro final, la verdad última, emergió no como un recuerdo, sino como una certeza absoluta y aterradora.
No era solo que la conciencia de Marcus habitara este cuerpo. Era que el procedimiento no había sido perfecto. Los recuerdos de Daniel, su personalidad, su esencia… no habían sido borrados. Habían sido *suprimidos*, aplastados bajo el peso del psicópata. Pero estaban ahí, atrapados también, conscientes, sintiendo cada horror desde dentro. Daniel Price, el verdadero Daniel, estaba despierto en algún rincón de esta mente compartida, viendo a través de estos ojos que ahora arañaban su propio rostro, sintiendo el pánico absoluto de ser un prisionero en su propia carne, gobernado por el monstruo que lo había elegido. El castigo no era solo para Marcus. Era una tortura para ambos, un eterno forcejeo en la oscuridad de un mismo cráneo. Y la sonrisa que lentamente, contra su voluntad, se dibujó en el rostro ensangrentado del espejo, no era solo de Marcus disfrutando del macabro castigo. Era también, en algún nivel inalcanzable, la sonrisa de horror infinito de Daniel, el anfitrión, al darse cuenta de que jamás, ni en la muerte, podría deshacerse de la piel de su asesino.