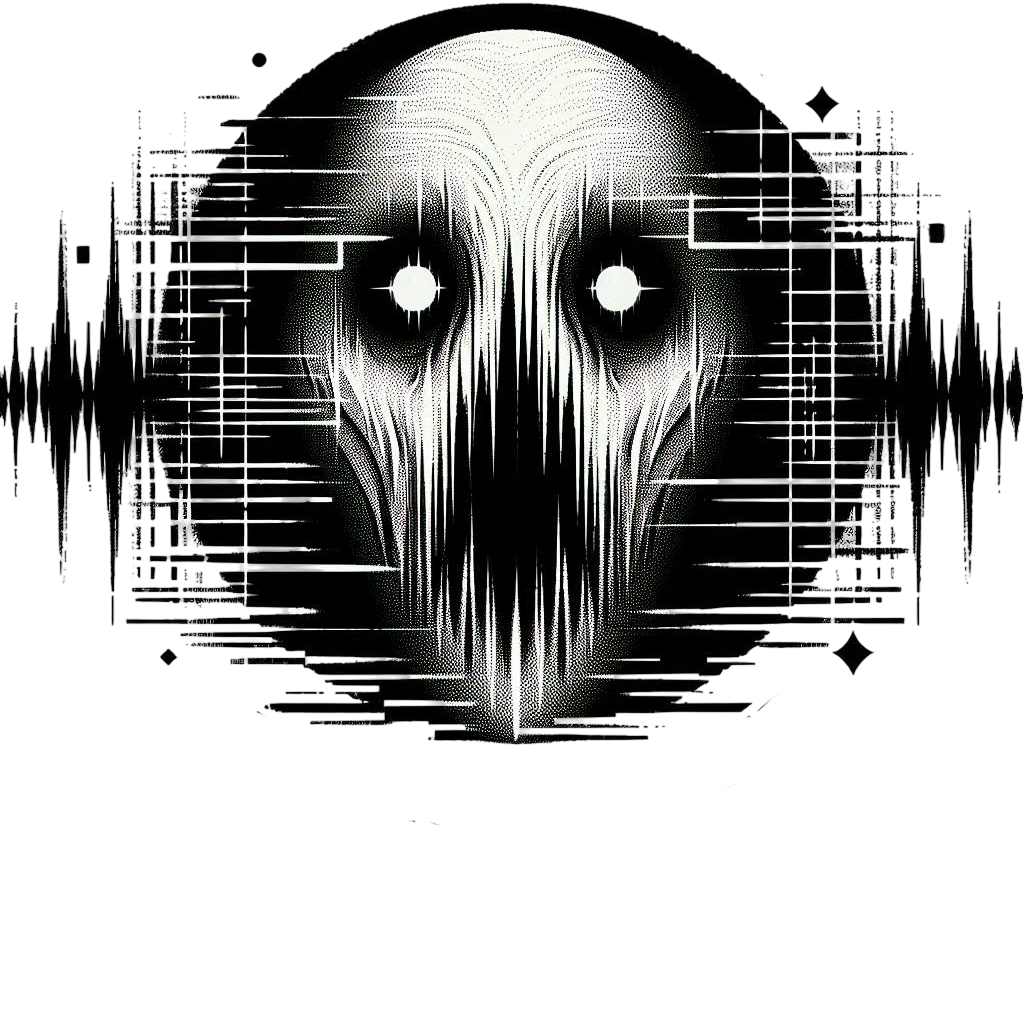La primera incisión fue un acto de amor, o eso se dijeron mientras el vendaje empapado en clorhexidina envolvía el lóbulo izquierdo de él y el derecho de ella. No era suficiente con los espejos enfrentados en el pasillo, ni con la duplicación exacta de cada mueble, ni con la coreografía impecable de sus rutinas. La simetría perfecta, comprendieron, era biológica, era carne y hueso. Él tenía un lunar junto a la comisura del labio que a ella le faltaba. Ella poseía una ceja ligeramente más arqueada. Pequeñas traiciones de la naturaleza que comenzaron a obsesionarlos como un acorde disonante en una sinfonía silenciosa.
Las cirugías iniciales fueron menores, casi triviales. Un poco de ácido hialurónico aquí, un láser para igualar tonos de piel allá. Pero la armonía lograda solo hacía más evidentes las siguientes asimetrías. Sus esqueletos eran distintos; sus caderas, la curvatura de las costillas, la inclinación de los hombros. La obsesión mutó, se hizo profunda y quirúrgica. Emplearon sus considerables recursos en encontrar médicos sin ética, artistas del bisturí que, por sumas exorbitantes, aceptaron el desafío: hacer de dos cuerpos uno solo, repetido. Le fracturaron y reubicaron la clavícula a ella para igualar su línea a la de él. A él le implantaron grasa en los pómulos para duplicar los de ella. Los dientes fueron limados y coronados en idénticos ángulos. Sus voces, tras sesiones de logopedia exhaustiva, se fundieron en un mismo tono andrógino.
Llegó un punto en que las cicatrices eran el único mapa de sus antiguas individualidades. Las habitaciones, ahora espejos perfectos, reflejaban no a una pareja, sino a un mismo ser duplicado. Se vestían igual, comían la misma cantidad de gramos, parpadeaban al unísono. Pero la mente, terco santuario de la identidad, resistía. Él recordaba su infancia en una granja; ella, en la ciudad. Él detestaba el regaliz; ella lo amaba. Estos vestigios de diferencia se volvieron aberraciones, fantasmas psicológicos que amenazaban la pureza de su proyecto.
La solución final fue química y psicológica. Un cóctel de fármacos y hipnosis profunda para trasplantar recuerdos, para injertar preferencias. Lentamente, sus mentes se hicieron maleables, luego intercambiables. Él empezó a recordar vagamente el olor a asfalto caliente de una calle que nunca pisó; ella soñaba con el mugido de vacas que nunca vio. Los nombres, por supuesto, habían sido los primeros en perderse. Ahora se llamaban mutuamente “Amor”, o “Reflejo”.
La última noche que tuvieron un atisbo de claridad, estaban sentados frente a frente en su salón blanco e impecable, cada uno en su sillón idéntico. Se miraron, y en el ojo del otro vieron solo su propio rostro, ligeramente alterado, devuelto. Un pánico silencioso los recorrió, el último estertor de sus yoes sepultados. “¿Quién… quién era el que amaba las rosas?”, preguntó una voz que podría haber sido de cualquiera. El otro (¿o era la misma?) respondió con una risa idéntica, vacía. “Las odiamos ambas.” Al día siguiente, encontraron en el sótano, entre frascos de formol y vendas viejas, fotografías de una boda. Un hombre y una mujer, sonrientes, asimétricos, felices. Los observaron con una curiosidad antropológica. “Qué extraña pareja”, murmuró uno. “No son iguales en absoluto”, dijo el otro, con un dejo de desprecio. Arrojaron las fotos a la trituradora, satisfechos al ver cómo se convertían en idénticas tiras de papel.
Ahora, cuando anochece, se sientan en la penumbra del salón. A veces, el que ocupa el sillón este susurra, recordando un fragmento de un sueño sobre un campo de trigo. El que está en el sillón oeste asiente, apropiándose del recuerdo al instante, sintiéndolo propio. Se toman de las manos, y sus cicatrices, espejo una de la otra, se presionan. No hay marido. No hay mujer. Solo hay la Simetría, eterna, completa y grotescamente enamorada de sí misma. Y en la quietud de la casa, ya nunca más se pregunta quién era quién, porque la respuesta, hermosa y terrible, es que ambos son, y al mismo tiempo no son, ninguno de los dos.