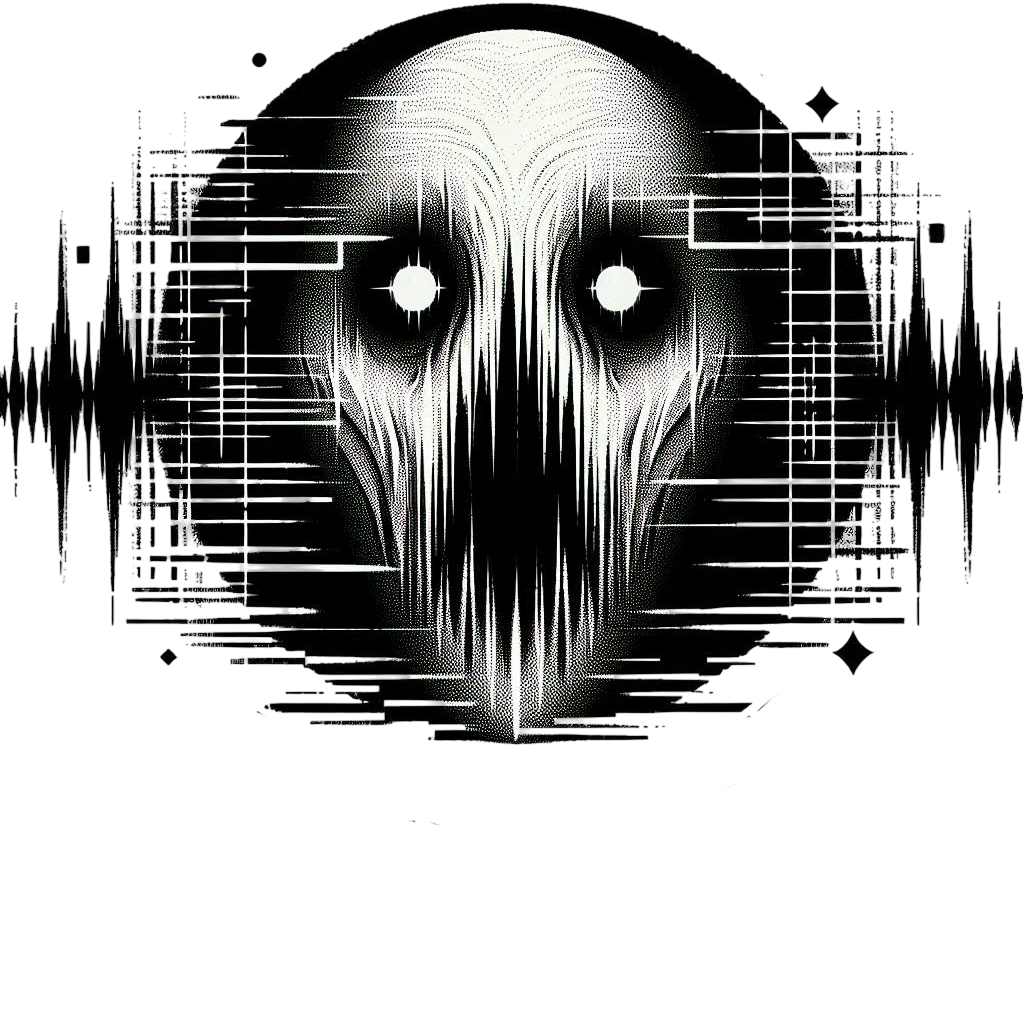La mudanza al número 23 de la Calle de los Olmos fue agotadora, pero la sonrisa permanente de los vecinos ayudó a sobrellevarlo. La primera en notar los detalles fue Clara, mientras desempacaba la vajilla. La señora de al lado, la del 21, sacó su propia vajilla a la terraza, una a una, siguiendo el mismo orden: platos hondos, luego los llanos, luego las tazas. Y no solo eso: era el mismo patrón de flores azules, solo que un poco más nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Le comentó a su marido, David, que era una coincidencia curiosa. Él se rio, hasta que al día siguiente, al salir a correr con su viejo short gris y la camiseta de la universidad, vio al vecino del 25 haciendo el mismo estiramiento, con un short gris y una camiseta idéntica, solo que sin el pequeño agujero en el bajo vientre que David tenía.
Las coincidencias se volvieron un eco perturbador. Su hijo Leo, de siete años, empezó a quejarse de que el niño de la casa de enfrente, que nunca hablaba, llevaba siempre los mismos juguetes que él, pero relucientes. El día que Leo rompió su avión de plástico, desde la ventana vieron al otro niño sostener el suyo, intacto, con una mirada vacía dirigida hacia aquí. David intentó bromear: “Parece que tenemos fans”. Pero la broma se congeló en el aire.
Empezaron a encerrarse. Las persianas bajaban al unísono con las de las otras casas. Si Clara cocinaba lasaña, un aroma idéntico inundaba la calle. Si discutían, un silencio cargado y expectante los rodeaba, como si toda la manzana contuviera la respiración. Una noche, David estalló. Salió al jardín y gritó hacia las casas oscuras y silenciosas: “¿Qué quieren? ¿Por qué nos copian?”. No hubo respuesta. Solo el crujido de una persiana subiendo, lentamente, en cada fachada. Detrás de los cristales, figuras inmóviles los observaban.
El terror los llevó a una decisión desesperada: huirían al amanecer, sin avisar a nadie. Reunieron lo esencial. Bajo el tenue resplandor del alba, cargaron el coche en un silencio febril. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta. La calle, normalmente impecable, estaba sucia. Había cajas de mudanza vacías rotas en las aceras, papeles dispersos. Y no delante de las otras casas. Solo delante de la suya. Un espejo invertido de su llegada. Un frío más profundo que el de la mañana se le enredó en la médula.
Con el motor en marcha, David pisó el acelerador. Al doblar la esquina, Clara miró por el espejo retrovisor. Vio cómo las puertas de las casas se abrían, de una en una, y las familias salían. Todas idénticas a ellos. El David del 21, con su postura cansada. La Clara del 25, con el mismo jersey azul. Los Leos, con miradas inexpresivas. Se agruparon en el centro de la calle, mirando hacia el coche que se alejaba. No había ira en sus rostros. Solo una serena expectación, como la de un depredador que sabe que su presa volverá.
Y volvieron. Una hora después, el coche regresó lentamente a la Calle de los Olmos. Las caras dentro eran pálidas, los ojos desorbitados por un horror incomprensible. Habían intentado salir del barrio, pero cada calle, cada rotonda, cada señal, los devolvía inexorablemente al número 23. Era como si el mundo terminara más allá de los olmos que bordeaban la urbanización. Estaban atrapados en un bucle de su propia existencia reflejada.
Al estacionar, los vecinos aún estaban allí, formando un pasillo desde la acera hasta su puerta. Los imitadores les sonrieron, y por primera vez, hablaron al unísono, con voces que eran un calco de las suyas, pero ligeramente planas, como un audio mal grabado: “Bienvenidos a casa. Los hemos estado esperando”.
Fue Leo quien, llorando, señaló la casa. La puerta estaba abierta. Y dentro, todo estaba impecable. No había cajas, ni polvo, ni el caos de su mudanza. Todo estaba ordenado, limpio, en su sitio. Demasiado perfecto. Demasiado quieto. Entonces, el David vecino del 21 se acercó a David y le puso una mano en el hombro. El tacto era extrañamente frío y correcto. “No entienden”, dijo, con una lástima genuina en su voz de copia. “Ustedes no se mudaron aquí. Nosotros los trajimos. Para reemplazar a los originales, que se fueron. O que no funcionaron bien. Ustedes son las copias. Las mejores que hemos hecho. Y ahora es hora de que ocupen su lugar”.
La revelación los paralizó. Los recuerdos de su vida anterior, de la mudanza real, empezaron a desdibujarse como un sueño al despertar, reemplazados por estos nuevos, implantados, de ser la familia que llegaba. Vieron, por primera vez, los pequeños detalles: la ausencia de fotografías personales anteriores en sus propios bolsillos, la familiaridad instantánea con una casa que debería ser nueva, el agotamiento que no era del esfuerzo, sino de la activación.
Los vecinos los guiaron suavemente al interior. La puerta del número 23 se cerró. Desde fuera, la vida en la Calle de los Olmos continuó en su perfecta, silenciosa sincronía. Y dentro, la familia —la copia— miró a su alrededor, a su hogar ahora perfecto y vacío de pasado, mientras el último destello de su conciencia original se apagaba, aceptando por fin el único papel que podían desempeñar: ser los nuevos vecinos, esperando a que la siguiente familia real, la siguiente plantilla, llegara para ser observada, estudiada y, eventualmente, sustituida.